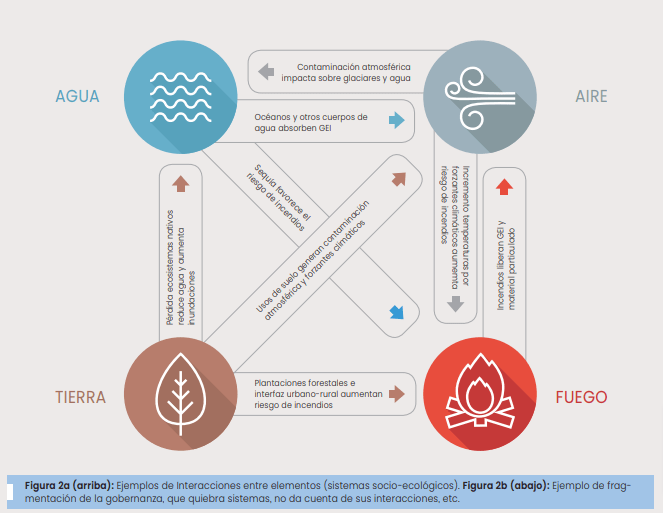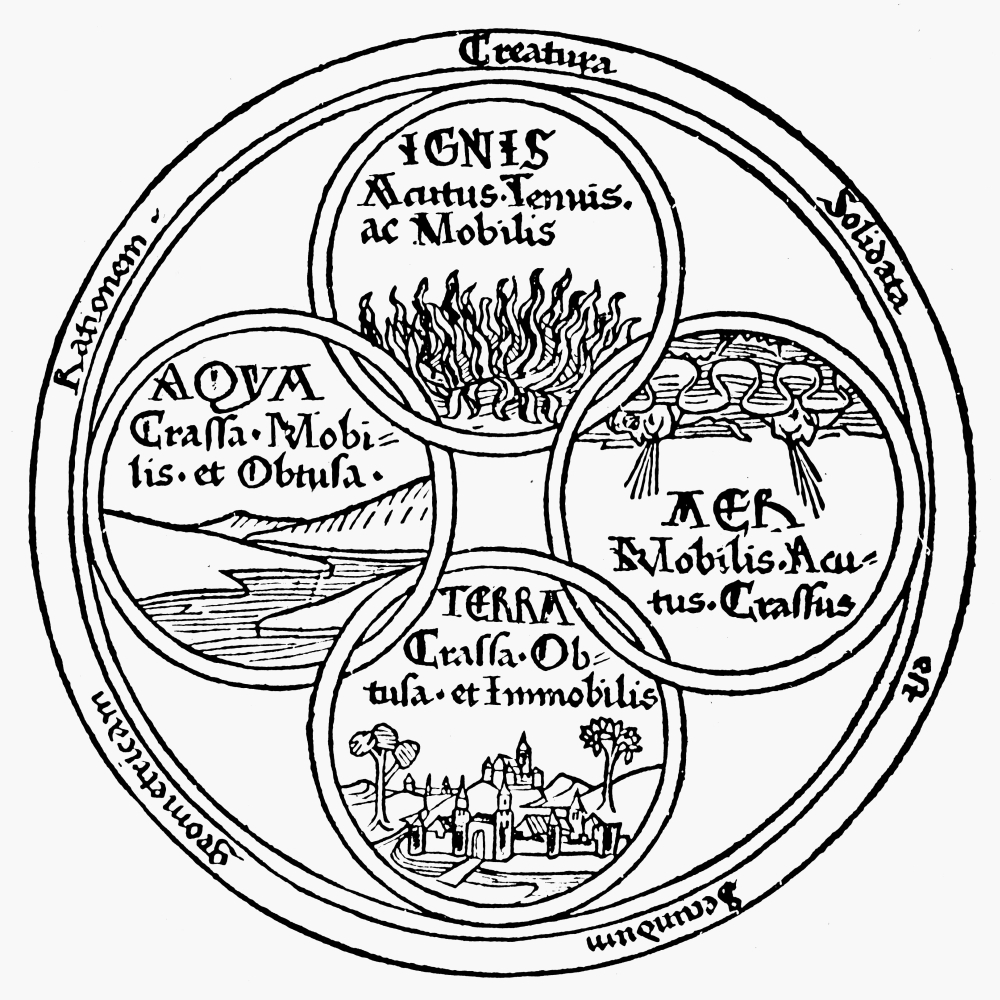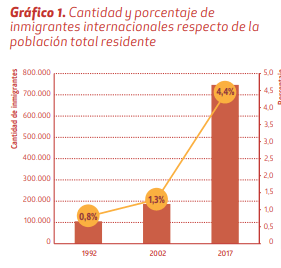Hace poco hubo un escándalo por el descubrimiento de dos memorias sobre temas relacionados con la pedofilia en la Universidad de Chile. La discusión pública ha sido sobre los límites de la libertad académica para explorar temas sensibles como la pedofilia. En general hay consenso en la defensa de la libertad académica, lo que implica que el tema se puede explorar, pero es mucho más complejo ser un defensor de la pedofilia.
Las tesis (ahora retiradas del Repositorio Académico de la Universidad de Chile; solo quedan los resúmenes) son «El deseo negado del pedagogo: ser pedófilo», de Mauricio Quiroz Muñoz y «Pedófilos e infantes: pliegues y repliegues del deseo», de Leonardo Arce Vidal. Mi opinión tiene la debilidad de estar basada en los resúmenes, dado que la Universidad ha retirado las tesis del Depositorio. Sin embargo un buen resumen debe contener la esencia de la tesis, así que es posible usar los resúmenes para opinar en general sobre los problemas de las dos tesis.
Veamos el primer resumen:
¿Cuál es la relación de la educación con el pedófilo? ¿Son intrínsecamente contrarios? El siguiente trabajo problematiza la figura del pedófilo en relación con la educación a partir de las reflexiones que René Schérer se hace en su texto La pedagogía pervertida (1983). Desde este marco influenciado por el psicoanálisis, la filosofía del deseo, la deconstrucción y el contexto de mayo del 68 es que pretendo releer dos textos claves de la educación, a saber, El Banquete de Platón (1997) y Emilio de Rousseau (1990), buscando allí, en dos épocas tan distintas, las relaciones entre pedofilia-educación. Esta relación se expresa como el olvido de la sexualidad en la educación a la par de la construcción del alumne como un sujeto sin voz. La figura del pedófilo desde un enfoque histórico y filosófico nos obliga como pedagoges a replantear nuestra concepción de la sexualidad del niñe, adolescente y la propia, removiendo así los dogmas del adultocentrismo.
Mauricio Quiroz Muñoz
Esta memoria, aparte de contener expresiones tan woke (o Ñuñoínas) como «pedagoges» o «ñiñe» parece acádemicamente sustantiva. Sin embargo, reveladoramente, no habla de «pedofile«, sino de pedófilo, lo cual es un punto en contra, porque ¿cómo sabe el autor el género del «pedofile«? Es también preocupante que esta sea un informe para optar al grado de Profesor en Educación Media, especialmente debido a la última frase.
Sugiero que es una tesis sustantiva porque estudia un problema interesante, usando textos originales (supongo). Tengo tengo dudas sobre las herramientas de análisis (filosofía del deseo, deconstruccionismo y psicoanálisis), que me parecen permiten análisis arbitrarios, o que han sido desvirtuadas (el psicoanálisis) y poco acordes con un análisis lógico-académico, pero desgraciadamente, es el estándar del área.2
La segunda tesis, para optar al grado de magister en Estudios de Género, es indefendible desde un punto de vista académico. Veamos el resumen:
La presente tesis es la apuesta reflexiva de una consecuencia usualmente evitada por un cúmulo de reflexiones y disciplinas sobre la infancia que apelan a una nueva representación del infante como sujeto de derecho, sujeto con voz o sujeto completo. Se sostiene que dicho giro infantocéntrico que propugna dicha concepción de la infancia debiese considerar a la opinión del pedófilo dentro de sus reflexiones y pensamientos. Esto último, debido a que la idea de autonomía infantil conlleva aparejada la necesaria recuperación del cuerpo infantil, incluyendo dentro del mismo, la potencialidad del diálogo corporal entre adulto e infante. Por lo tanto, la usual contravención a esta conclusión derivada del giro infantocéntrico requerirá de un análisis crítico que se proponga explorar dichos límites del pensamiento reflexivos: esbozar sus limitaciones, palparlas, evidenciarlas y transgredirlas en sus diversos discursos, se constituirán como el dibujo de la palabra de los pliegues y repliegues de los deseos trasuntados en la presente investigación.
Leonardo Arce Vidal
A mi entender, esta tesis debe entenderse como una defensa de la pedofilia, en términos similares a la famosa carta de los intelectuales franceses de 1977, o en el texto del programa de televisión de 4 de abril de 1978: «El peligro de la Sexualidad infantil«, con la participación de Foucault, Hocquenghem y Danet. La carta de los intelectuales se refiere a la edad de consentimiento: a qué edad los niños o adolescentes pueden dar libremente su consentimiento para una relación sexual. La carta concluye con que las leyes deben ser modificadas en el sentido «…d’une reconnaissance du droit de l’enfant et de l’adolescent à entretenir des relations avec des personnes de son choix», en castellano, «…un reconocimiento del derecho que el niño y el adolescente puedan decidir tener relaciones sexuales con las personas que deseen». Cabe notar que la palabra francesa enfant significa niño, es decir un preadolescente. En el programa de televisión, Foucault defiende que los niños pueden decidir libremente y consentir a tener relaciones sexuales con quién sea.
En el caso de esta tesis no se trata de un estudio histórico de la posición de estos filósofos franceses frente a la pedofilia. Tampoco es un análisis crítico de cómo habrían llegado a esa conclusión, sino que, basados en el resumen, se trata de una franca defensa de la pedofilia y de los derechos de los «pedofiles», es decir, es un trabajo de polémica, no una tesis. Como entender de otra forma lo siguiente:.
«…representación del infante como sujeto de derecho, sujeto con voz o sujeto completo.»
«…debiese considerar a la opinión del pedófilo dentro de sus reflexiones y pensamientos.»
«…la necesaria recuperación del cuerpo infantil, incluyendo dentro del mismo, la potencialidad del diálogo corporal entre adulto e infante.»
Parte del resumen de la tesis de Leonardo Arce.
Siendo una polémica, y no lo que se conoce en el resto de la academia como una tesis, no es claro que se encuentre amparada bajo el manto de la libertad académica, aunque ese no es el punto de este artículo.
Relaciones desiguales
El problema, a mi entender es el siguiente: aparte de una condena a la pedofilia basada en concepciones puritanas, o la que se basa en los traumas posteriores sobre los niños o adolescentes, se la puede condenar por que es una relación de poder desigual. Incluso cuando hay consenso entre las partes al momento de la relación, esta contiene en su esencia una desigualdad de poder. Uno es un adulto, el otro un joven, o incluso un niño.1 Especialmente en ese último caso, no hay muchos ejemplos de relación más desigual. ¿Cómo determinar si no es la influencia de esta relación desigual la que genera el supuesto consenso?
Cuando el autor de la tesis (y su profesora guía), así como los filósofos franceses de 1977 defienden la pedofilia bajo el supuesto libre albedrío de los adolescentes y niños en sus relaciones con adultos, el supuesto es que la desigualdad de poder no es relevante en el supuesto consenso. Vanessa Springora, que fue manipulada por el aclamado escritor francés Matzneff cuando tenía 14 años para tener relaciones con él, difiere de esa apreciación en un libro aparecido en 2019. El escándalo hizo que Matzneff –famoso escritor francés que alardeaba de ser un pedófilo– fuera acusado en 2020 ante la justicia francesa por apología del abuso sexual de niños.

Vanessa Springoria y Gabriel Matzneff. Fuente: When sexual abuse was called seduction: France confronts its past – BBC News.
Buena parte de la responsabilidad es de la profesora guía, la que debió haber advertido la diferencia de poder en la relación niño- adulto. Después de todo, se dedica a estudiar temas de Género, y su asociada, las diferencias de poder, o el discurso feminista sobre el poder. En general, las temáticas de las tesis que guía tienen que ver con el «poder patriarcal«, por ejemplo en las ciencias que tienen una verdad (física, biología, química, economía). Sorprende que luego de participar en un proyecto de investigación interdisciplinario con el título: «Prevención de la victimización secundaria en niños, niñas y adolescentes que han sido victimas de delitos sexuales«, haya guíado una tesis que defiende la pedofilia.3
La acuso de liviandad intelecutal al no haber advertido la contradicción esencial entre el discurso feminista que reprocha y condena a un productor de cine por usar su poder para acostarse con aspirantes a estrellas a cambio de un rol en una película; y el discurso que omite esa diferencia de poder cuando se trata de un adulto vis-a-vis un adolescente o un niño. ¿Cómo se puede condenar una sin condenar la otra?
Considerando los temas en que trabaja la profesora Grau, se puede suponer que está a favor de la presunción a favor del trabajador en la Dirección del Trabajo. Esta institución supone que el trabajador está en una relación desigual, por lo que no puede aceptarse un contrato laboral que viola las leyes laborales, aún cuando éste sea consensual. Si el trabajador llega a un acuerdo con el empleador que les conviene a ambos (por ejemplo, trabajar más horas semanales que las 44 establecidas, a cambio de un salario mucho mayor), la Dirección del Trabajo castiga al empleador, aunque el trabajador reconozca que el acuerdo fue consensual, y se vea perjudicado por no poder continuar con él.
La Dirección del Trabajo supone que el trabajador puede ser coaccionado debido a la diferencia de poder entre las partes del acuerdo. ¿Pero no consideraría cualquier persona razonable que el trabajador tiene más autonomía frente a su empleador que un niño en su relación con el «pedofile» o el «pedogoge pedofile»? Es la ausencia de este análisis la que le reprocho a la tesis y especialmente a la profesora guía.
En otro ejemplo, a los pueblos originarios se les prohibe vender sus tierras a no indígenas, e incluso se les prohibe poseerlas en forma individual, pese a que muchos lo preferirían. El motivo es una supuesta protección de la comunidad indígena, lo que no solo es una muestra de paternalismo, sino que también contraviene la idea de que los individuos en las etnias tienen autonomía individual. Si la profesora Grau apoya este tipo de prohibiciones (lo que es probable en base a sus antecedentes académicos), ¿cómo puede aprobar sin comentarios una tesis en que un infante es considerado un sujeto con autonomía? ¿No es un grado extremo de paternalismo pensar que el infante tiene más poder para decidir por si mismo que un adulto perteneciente a un pueblo originario?
Conclusión
En conclusión, no solo la tesis es una polémica que defiende la pedofilia, sino que lo hace desde el enfoque de una supuesta autonomía del niño o del adolescente. Sin embargo, no advierte ni analiza la diferencia de poder que tiene el infante o adolescente frente al «adulte pedofile». Esto invalida la tesis como un trabajo serio porque omite un argumento esencial. Y en esto la profesora guía es responsable.
Notas
- Hay casos intermedios. Resulta dificil condenar como relación de poder desigual aquella que se produce, por ejemplo, entre jóvenes de 17 y jóvenes de 19 o 21 años. Pero pocos tendrían dudas en que el poder es desigual cuando se trata de relaciones entre una persona de 13 y otra de 25 años o más, pese a Lolita.
- La última tesis guíada por la Profesora Grau que aparece en el repositorio de la Universidad de Chile es: «Punto de vista feminista, conocimiento situado, interseccionalidad: claves para una reflexión sobre el conocimiento como una tarea política por justicia cognitiva y social«, de Naira Luna Mártinez Salgado. Algunos de sus capítulos son: 1. Conocimiento científico moderno: un pensamiento abismal y una lógica de dominación patriarcal, 2.2 Epistemologias feministas: El feminismo ama otra ciencia, 3.1 El problema de la lógica dicotómica, 3.3 Criticas a la neutralidad, objetividad y universalidad. Concluyo que quien guía una tesis en contra de la lógica dicotómica estima posible argumentar en favor de un tema en un contexto y argumentar lo contrario en otro contexto, pese a referirse al mismo tema. Y tal vez eso explica los problemas de la tesis sobre pedofilia.
- Aunque tal vez hay un rastro de sus opiniones sobre los deseos sexuales en los niños (incluyendo hacia adultos) en su artículo «La violencia de un olvido«, Caravelle, N° 102, 109-119, Toulouse, 2014.
.